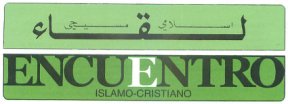Malaui es el primer país de África austral en controlar el tracoma
29 septiembre, 2022
Reclamos de África serán parte central de próxima Cumbre climática
30 septiembre, 2022Juan Carlos Velasco, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC) / 29 septiembre 2022 22:27 CEST
La criminalización de la blasfemia es algo propio de las teocracias donde política y religión van de la mano. En un sistema democrático, la crítica a cosmovisiones y formas de vida ha de estar siempre amparada.
Aunque sobre el sentido y alcance del término “blasfemia” hay tantas divergencias que la discusión podría hacerse interminable, no resulta un mal punto de partida la definición que ofrece la RAE: “Palabra o expresión injuriosas contra alguien o algo sagrado”. Por extensión, suele entenderse por tal cualquier agresión, sea verbal o simbólica, a los sentimientos de los creyentes. En el uso cotidiano, el vocablo no es nada unívoco y menos si se extiende a la subjetividad de los sentires de cada cual.
Una noción harto difusa
Qué se entiende por blasfemia no es algo objetivo, sino que depende de la perspectiva confesional o la falta de ella que uno tenga. La injuria a la divinidad carece de sentido para quien no admite su existencia. Opuesta sería la posición de aquellos para quienes lo sagrado es lo que da sentido a la propia existencia. Pero también entre estos últimos hay quienes consideran que lo trascendente está muy por encima de las palabras que puedan proferir unos simples mortales.
Para que una reglamentación de esta materia resultara equitativa tendría que regular también las expresiones de los creyentes que pudieran ofender la sensibilidad ética o las convicciones ideológicas de los no creyentes o de los adeptos a otros credos.
Lo expresable –y, a larga, también lo pensable– se limitaría entonces peligrosamente y sería arduo complejo saber cuándo algo puede molestar. Tan difícil es determinar cuándo y de acuerdo con qué criterio se produce una ofensa del sentimiento religioso que prácticamente con cualquier tentativa se estarán brindando las condiciones para que el Estado devenga en policía de la moral confesional, del sentir y el pensar de una parte de la población.
Manipulación de las conciencias
La categorización de la blasfemia es factible solo si existe un monopolio de la ortodoxia, de la interpretación de lo correcto y aceptable. De ahí que su criminalización sea algo típico, aunque no exclusivo, de las teocracias, en donde jerarquía política y religiosa van de la mano. Mundialmente conocida es la fatwa del ayatolá Jomeiní contra Salman Rushdie a raíz de la publicación de Los versos satánicos. Estas condenas públicas son un palmario ejemplo de manipulación de las conciencias para imponer una homogeneidad de pareceres y formas de vida.