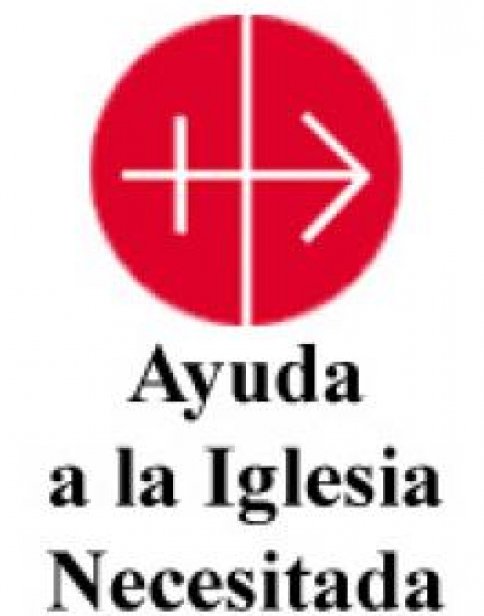Disminuye la libertad de prensa en África: una seria advertencia para la democracia
15 mayo, 2025
Miniproyecto 402: Espacio de oración para cristianos y musulmanes
18 mayo, 2025El diálogo no es una panacea, pero reconocer a los yihadistas como actores políticos –no sólo enemigos– replantea la elección: entre luchar y hablar, entre gestionar la derrota e imaginar el cambio.
Laura Berlingozzi y Marta Cavallaro
Los conflictos armados siguen alimentando ciclos de radicalización y extremismo, desestabilizando el panorama de seguridad internacional. De una zona de crisis a otra, la fuerza bruta, a veces revestida de arrogancia tecnológica, ha fracasado sistemáticamente en contener la propagación de la violencia. El Sahel, hoy en día, es un ejemplo contundente de esta dinámica.
Durante años, la región ha soportado el peso de inseguridades superpuestas: insurgencias transnacionales, golpes militares, crisis climáticas y estancamiento económico. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la comunidad internacional ha respondido con las mismas herramientas limitadas —ayuda militar, tropas extranjeras, ataques con drones— sin abordar las fracturas sociales y políticas que permiten que la violencia se arraigue.
Los límites de las soluciones militares
A finales del año pasado, la capital de Mali, Bamako, fue testigo de un atroz ataque perpetrado por el grupo Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), afiliado a Al Qaeda. Ocuparon el Aeropuerto Internacional Modibo Keïta y una escuela de la gendarmería en las afueras de la ciudad, en un asalto en el que podrían haber muerto hasta 80 personas.
Fue la primera vez desde 2015 que el grupo logró atacar Bamako. No solo fue una demostración de capacidad operativa, sino también una advertencia: subrayó el amplio control que grupos como el JNIM y el autodenominado Estado Islámico de la Provincia del Sahel (ISSP) ejercen ahora sobre vastas regiones de Mali, Burkina Faso y Níger.
Durante más de una década, los esfuerzos nacionales e internacionales se han basado considerablemente en estrategias militarizadas y coercitivas. Los resultados han sido, en el mejor de los casos, modestos. A pesar de la presencia de fuerzas internacionales lideradas por Francia, la Unión Europea y Estados Unidos, los insurgentes yihadistas no solo han sobrevivido, sino que se han expandido.
El descontento ha crecido dentro de los ejércitos locales, que a menudo se han sentido marginados u obligados a seguir estrategias lideradas por extranjeros, percibidas como ineficaces, distantes y a veces condescendientes.
Esta fricción ha ayudado a reformular las alianzas.
Muchos en la región han vuelto su mirada hacia Rusia, considerándola un socio más respetuoso . Este cambio abrió la puerta a contratistas militares rusos como Wagner (posteriormente reemplazado por el Cuerpo de África), quienes se desplegaron junto a las fuerzas de las juntas militares que tomaron el poder en Malí, Burkina Faso y Níger entre 2020 y 2023.
La intervención rusa se presenta a menudo no como una ambición imperial, sino como un retorno al orden soberano, una narrativa que resuena en contextos en los que las insurgencias se presentan como resistencia a la ocupación extranjera y a las élites corruptas.
Sin embargo, la aceptación de nuevos patrocinadores no ha traído alivio. Donde las fuerzas rusas han intervenido, los informes de abusos contra la población civil y violencia indiscriminada no han hecho más que aumentar. Al igual que con las iniciativas lideradas por Occidente, las respuestas militares han profundizado la desconfianza, agudizado los agravios y ampliado la distancia entre la población y el Estado.
Cuando la lucha contra el terrorismo alimenta el conflicto
La desilusión no es meramente geopolítica. En países como Malí y Níger, las operaciones antiterroristas a menudo han atacado indiscriminadamente, dañando a la población civil y alimentando un sentimiento de traición.
En Burkina Faso, las milicias progubernamentales han atacado a grupos étnicos específicos, especialmente a los peul, acusados de colaborar con los yihadistas. Estas campañas han exacerbado las tensiones intercomunitarias, empujando a algunos miembros de estas comunidades a unirse a grupos armados no por ideología, sino por protección o venganza.
En muchas zonas rurales, las operaciones militares destruyeron infraestructuras básicas y empeoraron las condiciones humanitarias. Los servicios públicos se han derrumbado y, con ellos, la sensación de seguridad de la población. Los reclutadores yihadistas explotan este vacío, posicionándose como proveedores, árbitros y defensores. Se aprovechan de la ausencia del Estado y la brutalidad de su regreso.
Repensar el diálogo con los yihadistas
En muchos de estos contextos, las campañas antiterroristas acaban creando más enemigos de los que eliminan. Cuando se percibe a los insurgentes como más presentes, más justos o simplemente más capaces que los ejércitos nacionales, la gente empieza a cambiar de bando. Unirse a un grupo yihadista se convierte en un acto racional, no solo de venganza, sino también de supervivencia económica, protección y acceso a servicios.
En estas condiciones, explorar el diálogo con estos grupos armados no es solo un instinto humanitario; quizá sea la única opción pragmática que queda. Y a pesar del mantra persistente de que «con terroristas no se negocia», el diálogo con los insurgentes yihadistas se ha producido, de hecho, discretamente, entre bastidores, en reuniones alejadas del ojo público durante algún tiempo.
En los últimos 10 años, se han desarrollado una serie de negociaciones y contactos informales en el Sahel, incluso con una férrea oposición al discurso público. Si bien son frágiles, estos esfuerzos subrayan la urgencia de mirar más allá del campo de batalla.
Intentos de diálogo en el Sahel
Las raíces de este enfoque se remontan a 2012, poco después de la rebelión tuareg en el norte de Mali, cuando el gobierno inició conversaciones exploratorias con el grupo yihadista Ansar al-Din, entonces liderado por Iyad ag Ghali, quien ahora dirige el JNIM. Entre los primeros mediadores se encontraba el imán salafista Mahmoud Dicko, quien viajó al norte de Mali para tantear el terreno del diálogo. Aunque nunca conoció a ag Ghali, otros emprendieron iniciativas más directas.
Blaise Compaoré, entonces presidente de Burkina Faso, dio la bienvenida a los líderes yihadistas moderados y envió al ministro de Asuntos Exteriores, Djibril Bassolé, a reunirse personalmente con Ag Ghali. Bassolé informó de la disposición de Ag Ghali a negociar, aunque con ciertas condiciones . En ese momento, el grupo aún no se había distanciado de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), una condición clave establecida por el gobierno para las conversaciones.
En 2015, Argelia convocó un proceso de paz que culminó en los Acuerdos de Argel, que pusieron fin a la rebelión tuareg en el norte de Malí, pero excluyeron a los insurgentes yihadistas. Si bien no se logró un alto el fuego integral, estas conversaciones fragmentaron el movimiento y permitieron la reintegración de algunos combatientes.
Francia, sin embargo, se opuso sistemáticamente al diálogo. Bajo una fuerte presión diplomática, estos esfuerzos se ralentizaron. En 2020, el entonces presidente François Hollande declaró : «La idea de negociar con las mismas personas a las que tenemos en la mira me parece una traición a nuestra misión militar».
Sin embargo, incluso entonces, se mantuvieron abiertos canales de diálogo discretos. En la región central de Ségou, en Mali, las negociaciones entre Katiba Macina y las milicias locales condujeron a una tregua temporal . Las conversaciones con el ejército maliense permitieron el intercambio de rehenes . El interés por la negociación persistió a nivel local, aunque no diplomático.
En Burkina Faso, antes de los golpes de Estado de 2022, hubo una breve ventana de oportunidad . Las autoridades establecieron comunicación directa con los insurgentes, logrando un alto el fuego temporal que permitió la celebración de las elecciones presidenciales. El entonces presidente de Níger, Mohamed Bazoum, siguió un camino similar: liberó a detenidos , envió emisarios y mostró su disposición a escuchar .
Pero el auge de las juntas militares en Malí (2020-2021), Burkina Faso (2022) y Níger (2023) marcó un giro radical. Los nuevos regímenes desmantelaron estos marcos iniciales de negociación, marginaron a los mediadores locales y destinaron recursos al reclutamiento y la militarización. Los anteriores gestos de diálogo fueron desestimados como debilidad, como si la diplomacia fuera una desventaja en lugar de una herramienta.
Pros, contras y el camino por delante
Es inevitable preguntarse: ¿Qué habría sido de las insurgencias sahelianas si se hubiera abierto antes más espacio para el diálogo? ¿Y qué les espera a HTS, Hezbolá, Hamás —y a Oriente Medio en general— si la lógica militar sigue siendo la única opción?
Para ser claros: Negociar con yihadistas es complicado. Los acuerdos tácticos —ceses del fuego, corredores humanitarios, liberación de prisioneros— son una cosa. Pero una paz duradera requiere procesos complejos y a largo plazo: inclusión política, reconciliación ideológica y una reintegración profunda.
Estos pasos exigen tiempo, recursos y un entorno político estable, condiciones que actualmente faltan en el Sahel. Los cambios repentinos de liderazgo erosionan la confianza, fragmentan los procesos y hacen casi imposible la continuidad.
Otro factor crítico es el papel de las redes yihadistas globales. ¿Pueden los grupos locales negociar de forma independiente? ¿Y qué margen de maniobra tienen sin la aprobación de sus patrocinadores transnacionales?
En última instancia, el diálogo también depende de la percepción pública . Sin un amplio apoyo civil, el espacio político se reduce. Los yihadistas aún son vistos ampliamente como inhumanos e irredimibles. Sin un esfuerzo sostenido de comunicación, los intentos de negociación corren el riesgo de verse desacreditados, alimentando aún más la polarización.
Sin embargo, a pesar de todos los desafíos, hay una conclusión ineludible: las intervenciones militares no han logrado una paz duradera en el Sahel. Por el contrario, han profundizado las heridas, profundizado las divisiones y alimentado nuevas insurgencias.
El diálogo no es una panacea, pero reconocer a los yihadistas como actores políticos –no sólo enemigos– replantea la elección: entre luchar y hablar, entre gestionar la derrota e imaginar el cambio.
Laura Berlingozzi y Marta Cavallaro (The New humanitarian)